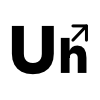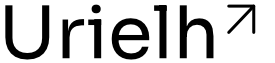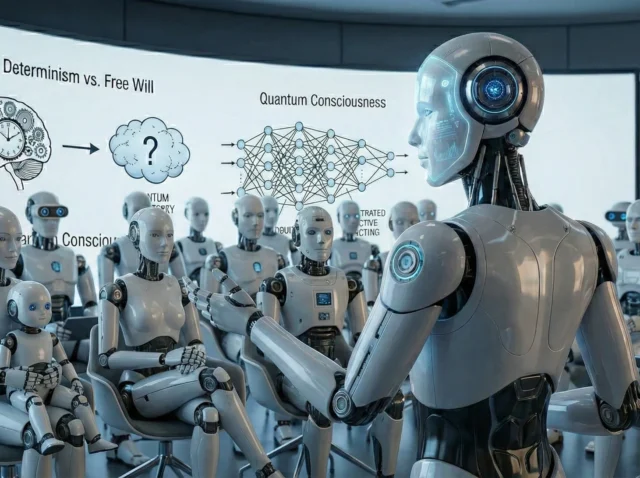¿Sientes que no puedes más? ¿Que vives en una carrera constante contra el reloj, optimizando cada minuto? No estás solo. Nos dijeron que teníamos más libertad que nunca, pero nos sentimos más cansados y presionados que cualquier generación anterior.
Publicado originalmente en 2010, el diagnóstico de “La sociedad del cansancio” del filósofo Byung-Chul Han es, casi quince años después, más certero que nunca. Su análisis no ha hecho más que volverse más relevante, ofreciendo un mapa para entender el malestar que nos define.
Exploremos cinco de sus ideas clave. No como respuestas, sino como un eco para tu propia reflexión.
I. El Veneno del Exceso
Tradicionalmente, la humanidad se defendía de amenazas externas, de lo “otro”. El siglo XX fue una “época inmunológica” que luchaba contra lo extraño: virus, enemigos, ideologías.
Hoy, el paradigma ha cambiado. Nuestras enfermedades ya no son infecciosas, sino neuronales: depresión, TDAH, burnout. La causa, argumenta Han, ya no es una amenaza externa, sino un exceso interno de positividad. Vivimos bajo el imperativo de rendir, comunicar y producir sin descanso. Es la sobreabundancia de lo mismo lo que nos enferma.
“Las enfermedades neuronales que caracterizan el siglo XXI […] son estados patológicos atribuibles a la excesiva positividad y en este caso la violencia, en lugar de provenir de lo extraño, proviene de lo idéntico”.
II. La Libertad de Ser tu Propio Verdugo
Michel Foucault describió una “sociedad disciplinaria” definida por la prohibición y el “deber”. Han sostiene que ahora vivimos en una “sociedad de rendimiento”. Los muros han sido reemplazados por los espacios abiertos de oficinas y gimnasios. Ya no nos rige el “no poder”, sino el “poder” ilimitado.
La paradoja es que este sistema es mucho más eficiente. Ya no se necesita un opresor externo; nos hemos convertido en nuestros propios verdugos. Motivados por el mantra “tú puedes”, nos autoexplotamos voluntariamente creyendo que es libertad. Somos, al mismo tiempo, el amo y el esclavo.
“Estamos frente al trabajador que se explota a sí mismo voluntariamente sin coacción externa que es al mismo tiempo víctima y verdugo. La positividad del ‘yo puedo’ demuestra ser más eficiente que la negatividad del ‘yo debo'”.
III. El Infierno de lo Igual
Una de las ideas más potentes de Han es la “expulsión de lo distinto”. En una cultura que prioriza la circulación sin fricciones, todo aquello que es diferente, extraño o que supone un obstáculo (la “otredad”) es eliminado. El mundo pierde sus “rugosidades”, su resistencia.
Sin la negatividad de lo distinto que frene las cosas, el mundo se vuelve liso y pulido. Esta ausencia de barreras lo acelera todo: la comunicación, el capital, la información. Vivimos en un presente perpetuo, sin la profundidad que otorgan la memoria o la reflexión. Es un mundo sin sombras, una sobreexposición que ciega.
“[Somos] un infierno de lo igual donde la ausencia de lo distinto todo lo uniformiza”.
IV. La Regresión del ‘Multitasking’
La sociedad de rendimiento glorifica la multitarea. Han desmonta este mito. Para él, esta capacidad no es un avance, sino una regresión a un estado animal. Compara nuestra atención fragmentada con la de una bestia salvaje que debe vigilar múltiples peligros mientras se alimenta. No puede permitirse la inmersión contemplativa.
En contraste, los grandes logros de la humanidad surgieron de una atención profunda y lenta. La hiperatención nos impide la escucha y la reflexión. Nos hemos vuelto intolerantes al “aburrimiento profundo” que, según pensadores como Walter Benjamin, es la puerta de entrada al proceso creativo.
V. Detenerse como Acto Radical
En una sociedad que solo valora la vida en términos de rendimiento, la inactividad es un defecto. Han argumenta que la verdadera acción transformadora puede surgir de la quietud contemplativa. La hiperactividad, nos advierte, es un síntoma de agotamiento espiritual.
La acción real no surge del hacer por hacer, sino de “aprender a mirar”, como diría Nietzsche: resistir al impulso inmediato. La capacidad de dudar, de pausar, es lo que nos diferencia de una “máquina positiva” como un ordenador. La pausa es lo que abre la puerta a algo nuevo.
“Una verdadera vuelta hacia lo otro, un cambio, requiere la negatividad de la interrupción, de la pausa”.
Epílogo: Reclamar Nuestro Cansancio
El diagnóstico es claro: el agotamiento que sentimos no es un fracaso personal, sino el síntoma de una sociedad. Es un “cansancio por agotamiento” que nos aísla.
Frente a esto, el escritor Peter Handke habla de un “cansancio fundamental”, uno que, en lugar de encerrarnos, nos reconcilia y nos abre. Un cansancio que…
“…desplaza la gravedad del ser… del yo al mundo”.
Quizás, entonces, el primer paso para sanar no sea hacer más.
Quizás sea encontrar el valor para, simplemente, detenerse.